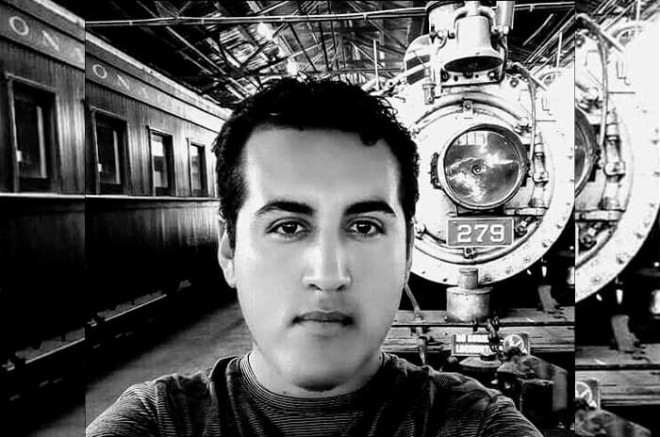Un 12 de octubre de 1492, el almirante genovés Cristóbal Colón —nombrado así por los reyes de España— se topó de manera casi accidental con una masa de tierra que en su momento confundió con una parte del continente asiático. El acontecimiento no solo marcó el devenir de la historia humana, sino que también sentó las bases de lo que serían los poderosos imperios coloniales de ultramar. Para los países colonizados, la conmemoración ha sido objeto de polémica constante, que va desde los grupos neoconservadores que pretenden resaltar la herencia hispana por encima del pasado indígena, hasta la reivindicación de los pueblos originarios. Para analizar el impacto que ha tenido esta fecha en nuestro presente, es necesario situarse en el contexto histórico.
Una vez terminados los cuatro viajes de Colón, España estableció su dominio total sobre las tierras americanas y sus habitantes nativos. Aunque, en teoría, las capitanías, virreinatos y reinos eran considerados como una parte más de la monarquía española y tenían —en el papel— un trato igualitario, en la práctica los territorios americanos fueron tratados como simples colonias, de las cuales España obtenía recursos, mano de obra, materia prima y minerales preciosos. En este contexto, el 12 de octubre fue una fecha que marcó un hito en la historia hispánica.
Al término de la Independencia de México, el hecho formó parte del discurso histórico nacional para rescatar la herencia hispánica, pero sobre todo católica, que las antiguas colonias habían heredado de los europeos. En una región eminentemente católica, y con el español como lengua oficial, el 12 de octubre, día del “Descubrimiento de América”, formaba parte de un imaginario donde se quería demostrar la herencia colonial e hispánica de América Latina; asunto primordial, ya que también legitimaba, aunque indirectamente, el poder que tenían las élites sobre las clases populares y los pueblos indígenas.
Sin embargo, la fecha comenzó a tener relevancia a finales del siglo XIX, más concretamente en 1892, cuando se cumplieron 400 años del arribo de Colón a América. Los países del continente se habían independizado, y muchos grupos intelectuales comenzaban a fomentar un discurso donde resaltaban el sometimiento, el racismo y el genocidio de los europeos en estas tierras. Debido a lo anterior, las fiestas del cuarto centenario buscaban promover un ideal de “paz y hermandad hispánica” entre la península ibérica y sus antiguas colonias, y de esta manera sembrar la imagen del vínculo cultural entre Europa y América, lo cual tuvo un gran éxito.
Esta imagen iba acorde con las historias nacionales de los países latinoamericanos, quienes, a través del discurso histórico, buscaban construir una identidad nacional sin evadir del todo la herencia hispánica. De esta manera, se mostraban como naciones culturales únicas, pero progresistas, ya que sus derroteros históricos estuvieron ligados con la Europa del progreso. Por toda la región comenzaron a levantarse estatuas, monumentos, calles y avenidas con el nombre de Cristóbal Colón; las élites gubernamentales favorecieron con solemnidad este tipo de actos cívicos.
La idea del vínculo cultural tuvo mucho éxito; muy pronto, muchos países comenzaron a poner al 12 de octubre como fiesta nacional. Inclusive, en España se creó la Unión Iberoamericana, organización destinada a promover la fraternidad entre España y América. Fue en el seno de esta organización que el ministro de Hacienda español, Francisco Rodríguez San Pedro, eligió el 12 de octubre como una celebración que uniera España e Iberoamérica. A tal conmemoración se le conoció con el nombre de “Día de la Raza”.
Aunque en un principio la idea de un Día de la Raza tenía un sesgo conservador y hasta racista, fue adaptada por los gobiernos latinoamericanos, quienes hicieron de este día parte de sus conmemoraciones anuales. En México, fue José Vasconcelos, secretario de Educación de 1921-1924, quien institucionalizó este día, conmemorándose por vez primera hasta 1928. El día fue metiéndose paulatinamente en los libros de historia patria y formando parte de las conmemoraciones cívicas de los gobiernos priístas.
Sin embargo, debajo de las festividades, actos folclóricos, demostraciones artísticas y visitas culturales, también se iba gestando un discurso crítico, mordaz, que ponía en evidencia los genocidios de los conquistadores europeos, así como la explotación que sufrieron estas tierras a manos de las monarquías europeas. Un discurso que contrastaba lo folclórico y lo turístico de los pueblos originarios con la miseria y la marginación en la que vivían muchas comunidades indígenas. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado a principios de la década de 1990.
Con las conmemoraciones del quinto centenario de la llegada de Colón, el historiador e investigador de la UNAM Miguel León Portilla propuso el concepto “Encuentro de Dos Mundos”, el cual “representa una ocasión única para reflexionar sobre las condiciones y consecuencias del encuentro de los pueblos y sus culturas; de sus influencias recíprocas, sus aportaciones mutuas y las transformaciones profundas que resultaron del encuentro para el destino global de la humanidad”. Aunque a los mandatarios y a la UNESCO misma les encantó el término, en los círculos académicos esto trajo muchas críticas.
Uno de los principales detractores fue el historiador Edmundo O’Gorman, quien en varios artículos expuso su teoría de que la llegada de Colón a América no fue ni un encuentro ni un descubrimiento. El 12 de octubre de 1492 significó la creación de una nueva realidad histórica y cultural, en la cual los europeos debieron integrar a una nueva entidad geográfica y cultural en la dinámica política y colonial de las potencias europeas. Lo anterior fue todo un proceso epistemológico que se fue gestando a lo largo de siglos.
Más allá de los círculos académicos, la idea siguió generando debate. Muchos países latinos modificaron o cambiaron el discurso en torno al 12 de octubre; algunos optaron por rescatar la herencia mestiza y otros por enaltecer la resistencia de los pueblos originarios. En el caso de nuestro país, el gobierno del presidente López Obrador le dio a este día el epíteto de “Día de la Resistencia Indígena”, siendo un día reflexivo para recordar la lucha y reivindicación de los pueblos originarios.
El debate continúa hasta nuestros días, entre una tradición conservadora que se rasga las vestiduras porque se ha omitido la herencia hispánica y un discurso popular que busca enaltecer la raíz de los pueblos hispánicos. Empero, si bien es innegable que la colonización trajo consigo un genocidio y una explotación, debemos recordar que América Latina es un crisol cultural producto de esta resistencia y mestizaje. Tan importante es alzar la voz contra las injusticias que reciben los pueblos originarios como reflexionar sobre este choque cultural que dio origen a una identidad histórica en los países latinoamericanos.
Por Juan Manuel Pedraza, historiador por la UNAM
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.